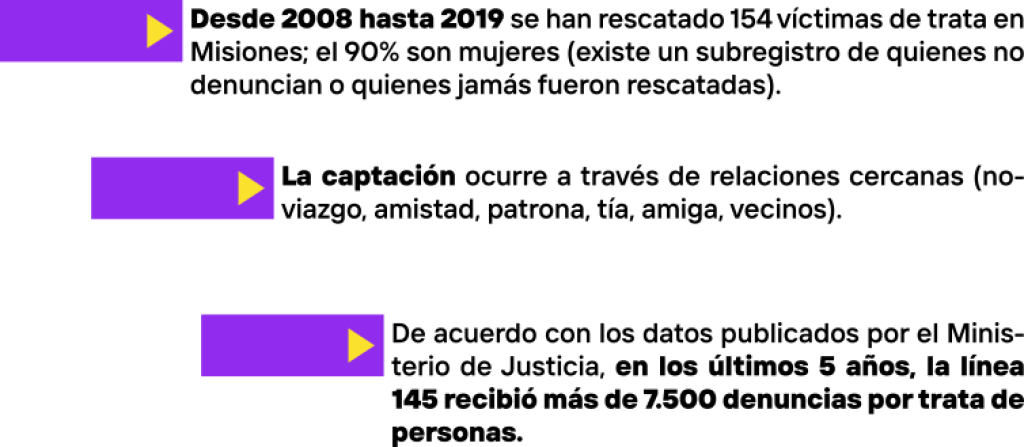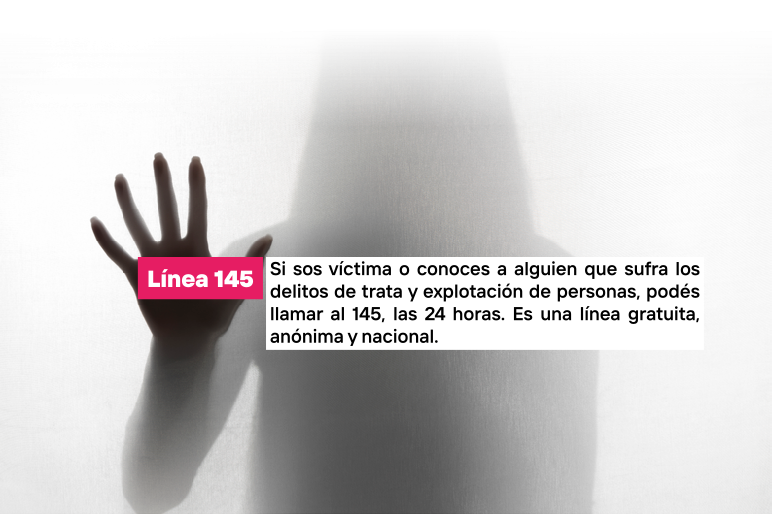Por Lucía Fretes
Antropóloga social. Investigadora, docente FHyCS UNaM
La primera vez que me enfrenté a la realidad de la trata de personas fue hace treinta años. La hermana menor con retraso madurativo, aunque sin rasgos externos de su condición, de una estudiante paraguaya de Encarnación que estudiaba bioquímica en Posadas había desaparecido. Semanas más tarde, nos contó que el padre biológico, que vivía en Buenos Aires, había rescatado a su hija, de no más de 16 años, de un prostíbulo. Junto con periodistas de un canal de televisión, el padre se infiltró en el lugar y logró sacar a su hija de allí. La joven había sido drogada, forzada y abusada sexualmente. Relató que había conocido a un varón en Encarnación que, durante dos meses, fue su “noviecito” y aparentemente la convenció de fugarse con él. El padre biológico utilizó el capital social de migrantes paraguayos para localizar a su hija, que estaba siendo explotada sexualmente. La joven regresó a Paraguay con su familia y no se emprendió ninguna otra acción. Años después, en 2008, y después de varios casos mediáticos como el de Marita Verón, se reconoció oficialmente la trata de personas como un delito por ley. “La trata de personas es un fenómeno complejo, incluye el tráfico para la explotación sexual, para el trabajo servil, venta de niños y bebés para adopción y el tráfico de órganos. Su característica principal es la captación, transporte, traslado de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad... con fines de explotación.”. (Art. 3° del Protocolo de Palermo, ONU). En nuestro país, la trata de personas se realiza tanto a nivel interno como internacionalmente.
Misiones es una provincia que tiene el
90% de sus fronteras con otros países: Paraguay por el este y Brasil por el norte y el oeste. Parte de la región de la Triple Frontera, debido a sus características geopolíticas, aparece en el radar como una provincia de captación y tránsito de personas para la trata. La provincia adhiere a la ley nacional y comienza a mostrar avances en la recuperación de víctimas. Desde 2008 hasta 2019 se han rescatado 154 víctimas de trata en Misiones, aunque las denuncias fueron más; no todas correspondían a este delito. Esto también refleja la magnitud del problema, ya que existe un subregistro de quienes no denuncian o quienes jamás fueron rescatadas. Desde la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y utilizando herramientas de la investigación antropológica, inicié un trabajo específico sobre la trata de personas en 2010. A partir de esta investigación y en colaboración con nuevos estudios, hemos realizado algunos hallazgos: la trata en nuestra provincia se sustenta en un entramado de prácticas sociales cotidianas invisibilizadas que se mezclan con otras formas de explotación sexual y violencia. Nuestra sociedad posee características culturales, sociales y económicas que facilitan la captación de víctimas locales, tales como el perfil sociocultural particular de Misiones (conjunción inmigratoria de origen, características fenotípicas, etc.), la zona de frontera, el turismo internacional en la región de las Cataratas del Iguazú y Moconá, los índices de pobreza, exclusión social, porcentaje de población rural y vulnerabilidad, entre otros. La violencia a la que son sometidas las víctimas de trata no comienza con el rapto o engaño, sino que se enmarca en una cadena de vulnerabilidad y condiciones

de vida que se agravan en las prácticas relacionadas con la posterior explotación.
La captación en Misiones ocurre a través de relaciones sociales cercanas—ya sean de noviazgo, amistad, patrona, tía, amiga, vecinos o relaciones sociales indirectas (como el “novio de”, la “amiga de”, la “conocida de”)—donde los reclutadores, con información sobre las necesidades de las víctimas, ofrecen “promesas” concretas: trabajo, separación transitoria del núcleo familiar, dinero, autonomía, relaciones amorosas, etc. Hoy en día, las redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok, Discord, etc.) también se utilizan para manipular las necesidades a través de ofertas de trabajo internacional, intercambios entre países, agencias de modelaje, entre otros. No se reconoce el secuestro o rapto forzado como la forma principal de captación; en cambio, el peligro proviene de los cercanos.
El escape puede ser difícil para algunas víctimas, quienes pueden resistirse a aceptar el engaño y enfrentarse a fuertes palizas y malos tratos. Aunque logren escapar
o sean rescatadas por las fuerzas de seguridad, a menudo se llega demasiado tarde; ya han sido abusadas, maltratadas y el daño psicológico es profundo. En Misiones, el 90% de las víctimas rescatadas son mujeres.
El caso de la desaparición del niño Loan Peña movilizó a la opinión pública y al estado hacia una temática que ha existido en nuestra provincia desde hace mucho tiempo, incluso antes de su declaración como delito y su inclusión en la agenda en 2008. A pesar del auge durante una década y su olvido en la pandemia, el problema persiste. Nuestra universidad, desde sus inicios, ha trabajado en pro de los derechos de las mujeres, realizando investigaciones sobre género y trata desde 2010, siempre presente en la indagación, sensibilización y propuestas de políticas concretas para prevenir y evitar la vulneración de derechos. Esperamos que este espacio sirva para dar visibilidad a la problemática y presionar políticamente para su regreso a la agenda pública.